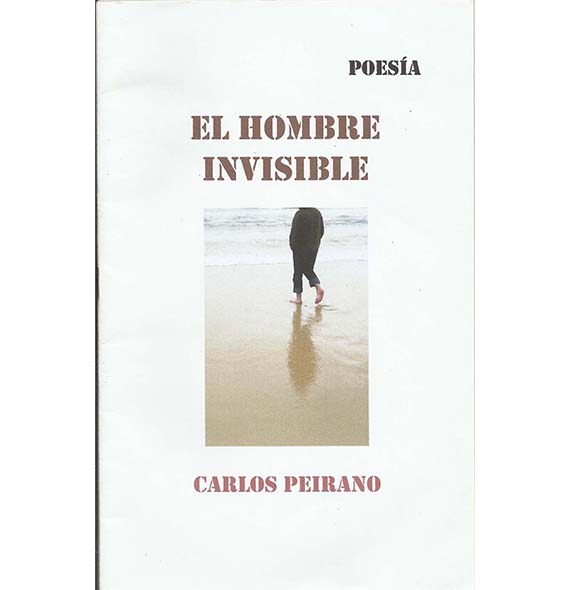El Hombre Invisible
Poesía / Carlos Peirano
______________________________
Dos árboles caídos
Las jornadas comienzan a extenderse. El sendero ha vuelto a iluminarse. Un aromo podrido y el níspero muerto yacen sobre las terrazas. El día es cálido, como de costumbre. Se escucha el zumbido de las avionetas y la sombra de los árboles se proyecta en el silencio. Los brazos de sus ramas no volverán a florecer, las raíces puede que logren encumbrarse. Las terrazas son profundos lienzos, como escalinatas, que sucumben bajo el sol abrasador de media tarde.
Desperate man blues
Los perros ladraron toda la noche. Los desvelos agitan mis pensamientos estériles e invitan a recaer en el ejercicio nulo de la palabra. Los pespuntes de la quebrada, la maleza reseca en la crispación última de sus temblores, habitan en mí como un espantapájaros. Contrahecho, presa de los sentidos, hurgo en mis genitales para corroborar lo funesto: el temor a la mutilación y al carácter espantoso de lo femenino.
Sala de espera
Todavía está la mesa, la silla y el helecho; una cortina desvaída que cubre a las acacias y un prendedor para el cabello. Hay rasgos inequívocos del absurdo que se materializa en estas cosas. Todas ellas me hablan de un periplo que fracasa en tierras ajenas. Me acusan con su sola presencia, anulándome. Río de pavor cuando comienzo a pensar en esto. Son manchas vivas del destierro, digo. Y puede que mi lectura sea equivocada. Pasará el tiempo y las terrazas permanecerán acompañadas de sí mismas, bajo el llamativo manto de la maleza. Pasarán los hombres y sus bestias recortadas sobre el pavimento antes que el tiempo asocie a estas figuras con un busto o un emblema. La mesa soportará al helecho. Yo correré las cortinas para poder mirar al cielo.